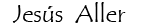Primera versión en Rebelión el 28 de diciembre de 2013
Gueorgui Vladímov fue el nombre escogido por Gueorgui Nikoláievich Volosévich, nacido en 1931 en Járkov (Ucrania), para firmar sus artículos cuando tras terminar los estudios de derecho en 1953 decidió dedicarse al periodismo. Su primer relato, El gran mineral (1961), apareció en Novy Mir, la revista que trataba por aquella época de impulsar una renovación de las letras soviéticas y en la que él era a la sazón editor de ficción. En 1965 concluyó otra obra a la que tituló Los perros, y aunque no pudo ver la luz a causa de la censura, circuló ampliamente por los canales clandestinos del samizdat. Su publicación se produjo en 1975 en Alemania ya con el título de El fiel Ruslán y en seguida, con su tono lírico e irónico de fábula, pero a la vez con su profundidad y lucidez, pasó a ser considerada uno de los documentos literarios esenciales de la época post-estalinista. Los protagonistas del relato son los perros guardianes de un campo y su trama se construye con la forma cómo reaccionan cuando su mundo se rompe un buen día. Los desacuerdos de Vladímov con el poder lo llevaron a abandonar la Unión de Escritores Soviéticos, y en 1983 se exilió en Alemania, donde residiría hasta su fallecimiento en 2003. El fiel Ruslán aparece ahora en Libros del asteroide en una traducción de Marta Rebón.
La obra arranca cuando amanece un día que sólo trae sorpresas a Ruslán: Las puertas del campo, abiertas; los reclusos, desaparecidos. ¡Una fuga masiva! No. ¡Las puertas están abiertas! Es para volverse loco. Con el amo sale del recinto y cuando lo encañona con su arma cree llegada su última hora, pero es salvado por la aparición de un hombre con un tractor que discute con el amo. Al fin es despedido incomprensiblemente: “¡Piérdete! Y que no te vuelva a ver.” Ruslán corre y corre. Ahora sabe ya que su destino es el que más temía: unirse a esos vagabundos famélicos y tiñosos a los que desprecia con todas sus fuerzas.
La nueva vida de los perros del campo es extraña. Esperan en la estación la llegada de un cargamento humano, pero el tiempo que transcurre sin este hito que los ligaría al pasado los desconcierta. Se acercan al campo y no soportan su aspecto insólito. Los postes y el alambre de espino, por el suelo; presencia de seres con tareas ignotas. El hambre y su profunda ignorancia de las artes de la vida los atormentan, pero pronto cazan, roban o “se colocan” en diversas actividades. Ruslán desdeña a estos últimos y no oculta su espanto cuando descubre a Dzhulbars, el fiero entre los fieros, de guardián de un leñero.
De repente Ruslán huele el inconfundible y divino olor del amo y resucita, olvida el hambre y los dolores y corre. El amo charla en un bar con un ex recluso harapiento. Le cuenta que custodia los expedientes y que ha decidido volver a casa en la aldea. Cuando ve a Ruslán, lo trata cruelmente haciéndole comer pan con mostaza. Ruslán escapa confundido. La conclusión es amarga. El amo no le ama. ¿Cómo seguirá viviendo? El ex recluso busca a Ruslán y le ofrece ir con él. Ruslán lo huele y acepta: “Olor a fogata que se contemplaba durante largo rato con pupilas dilatadas, tratando de mantener vivo un hálito de esperanza, y el olor de las mismas esperanzas que le quemaban en los músculos flácidos; olor a catres duros, capaces, no obstante, de regalarle un sueño profundo como la muerte, refugio extremo del corazón exhausto; olor a miedo, a melancolía y de nuevo a esperanza, olor a sollozos sordos sofocados en el colchón y enmascarados en accesos de tos.” Pero no nos engañemos, Ruslán sigue fiel al servicio, y aguarda de algún modo el regreso de las torres y las alambradas, de las filas de hombres bien vigilados y sometidos al divino reglamento. Su nuevo amo no tiene de ninguna manera la categoría del otro.
El harapiento es un buen ebanista atrapado por la vodka. No quiere regresar a casa porque lo creen muerto y teme lo que va a encontrar. Reparte su tiempo entre la bebida y la confección de un precioso armario aparador para la tía Stiura, su patrona y algo más. Ahora tiene a Ruslán que lo mira perplejo sin darle muchas confianzas; por ejemplo, se niega a comer lo que le ofrecen. Con los perros de la vecindad, Ruslán también se hace el duro. Es un insociable que sólo vibra por el servicio. En las largas noches recuerda su aprendizaje, sus maestros: el terrible Dzhulbars, diestro en crueldades; el instructor que sabía todo sobre perros y una vez le dijo mirándole a los ojos: “Se cuál es la desgracia de este perro. Considera que el servicio siempre tiene razón. No se tiene que pensar así, Ruslán, recuérdalo si quieres sobrevivir. Eres un perro demasiado serio. Considera todo esto como un juego.” Recuerda también su momento de mayor gloria, cuando resolvió un misterioso asesinato gracias a su olfato y su inteligencia. Y no olvida el intento de motín de los presos un día de frío espantoso, reprimido con agua a presión y que desencadenó otro motín de los perros, que trataban de morder la manguera, enloquecidos.
“Llegó así la novena primavera de la vida de Ruslán. Una primavera distinta a las demás.” Ruslán aprende a cazar, aunque sigue con Harapiento porque el amor por los humanos ha envenenado su alma. El amor comprende a aquellos infortunados que tenía por oficio vigilar en las filas alineadas. Harapiento era uno de ellos y así lo sabe Ruslán. Por eso su cariño está preñado de desconfianza y de nostalgia por la época dorada que se fue. Harapiento recibe una carta. Un viejo compañero del campo, que ha regresado a casa, le habla de su familia, aunque no se ha atrevido a decirles que él vive. No le da demasiados datos y Harapiento sufre. Va a partir, pero en el último momento decide quedarse con Stiura. Ruslán lo contempla todo desconcertado y lo interpreta en sus coordenadas: Huida, no huida.
Un día, por fin, todas las esperanzas de Ruslán tuvieron su recompensa y en el andén de la estación, desembarcó una muchedumbre: “¡Habían vuelto todos! ¡Y, además, de manera voluntaria! Se habían dado cuenta de que no había una vida mejor mas allá de los bosques, lejos del campo -algo, por cierto, que todos los amos y los perros sabían- y estaban encantados de haber vista la luz.” Pero en seguida ve que hay cosas que no encajan. Ya no hay formaciones, recuentos, registros y confiscaciones. Nada de eso. En vez de ello, la turba desordenada se pone en camino. En la plaza, el lector descubre que el grupo lo constituyen jóvenes que vienen a construir una fábrica de celulosa. Marchan hacia el campo, y Ruslán es feliz custodiando otra vez la masa humana, aunque se disgusta por el relajo de la disciplina.
Y de pronto, aparecen todos los perros. Ruslán no podía “evitar reconocer que sus compañeros de antaño, a pesar de su apostasía, se habían presentado a la primera llamada del Servicio. Incluso la ciega Aza se había arrastrado hasta allí y, sin equivocarse, había tomado la posición que le correspondía: la cuarta, a la izquierda.” Algo terrible ocurre entonces cuando los jóvenes se salen de las filas en la calle principal del pueblo, llena de tiendas y quioscos. Los perros atacan. Es una batalla con muchos heridos, entre ellos Ruslán, que es el último en abandonar la lucha. Lisiado, es arrojado desde un terraplén, pero arrastrando las patas traseras consigue llegar hasta la estación. En su escondrijo, Ruslán aguarda la noche que traerá el alivio de la muerte y recuerda sus días, el mullido calor de su madre, la irrupción del amo, el aprendizaje y el servicio que hoy siente sólo como una condena. “Había llegado a saber bastante del mundo de los bípedos, impregnado del olor de la crueldad y la traición.”
No es cosa fácil meterse en el alma de un perro y contar desde ella una historia. El reto ha tentado a muchos grandes escritores, de Cervantes a Ciro Alegría y de Kipling a London; sin olvidar a Chesterton o Virginia Woolf. Vladímov lo resuelve con sabiduría y humor, y realmente creemos pensar con Ruslán y enfadarnos y alegrarnos con él en muchas páginas del libro. A los protagonistas humanos de este los conocemos bien tras leer a autores como Varlam Shalámov o Yevguenia Ginzburg. El fiel Ruslán, con su perspectiva insólita, aporta sobre todo un tono de fábula y nos hace ver la enorme cantidad de inocencia mancillada que hay en estas historias tan terribles.
Ruslán y sus compañeros, fieles ayudantes del hombre han tomado de él en este caso, más que nada, un amor sin fisuras a los rigores del servicio y un desprecio enconado a la veleidosa libertad. En este espejo cruel contemplamos cómo la franqueza y el juego, la fidelidad y la emulación pueden ser retorcidos para adiestrar verdugos odiosos. El relato nos descubre la desventura que estos servidores tan devotos se ven obligados a afrontar, sin que al final sepamos si nosotros, humanos, somos acaso más sagaces para ver la salida del laberinto.
Estudioso del alma canina y sutil conocedor del alma humana, Gueorgui Vladímov nos habla en este libro de la cruel historia de Rusia y deja que sean unos perros los que nos la cuenten.